UNA BIBLIA PERSONALIZADA PARA TI
- TÉRMINO «IMAGEN DE DIOS» $ USD
 ×
×Por Jerry A. Johnson
Denominación bíblica para la naturaleza, el estatus y la valía exclusivos de todos los seres humanos como seres creados por Dios.
Los pensadores cristianos intentaron ubicar la imagen de Dios (imago Dei) en diversas dimensiones del ser humano entre las que se incluyen el espíritu, el alma, la racionalidad, la voluntad, la mente, la personalidad, la inmortalidad e incluso el cuerpo. Sin embargo, la Escritura no es específica en cuanto a qué parte del hombre constituye la imagen de Dios. Esta no puede reducirse a un atributo ni a una combinación de atributos del hombre. El retrato bíblico es más holístico. La totalidad del hombre, como ser humano, es imagen de Dios.
Creación
La descripción bíblica de la imagen de Dios comienza “en el principio” cuando “dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Gén. 1:26). El término hebreo para “imagen” (selem) indica representación, retrato o semejanza; con frecuencia corresponde a cómo un ídolo representa a un dios. “Semejanza” (demut) significa “similar en apariencia”, por lo general referido a la apariencia visual, pero puede también relacionarse con la similitud en lo audible. Si los tomamos juntos, “semejanza” es complemento de “imagen” para expresar que el hombre es más que una mera imagen; es parecido o similar a Dios. No obstante, más allá de las discusiones en cuanto a la definición o al orden de las palabras, los intentos por realizar una distinción cierta entre “imagen” y “semejanza” son erróneos. Por siglos los teólogos han intentado contrastar “imagen” (como la parte física, natural o racional del hombre) con “semejanza” (como el aspecto espiritual, moral y volitivo del hombre). Si bien los términos selem y demut se complementan, hay tres referencias posteriores a 1:26 que confirman que estos dos términos son, en esencia, ideas intercambiables en el paralelismo, el estilo literario común en el hebreo. Por un lado, en 1:27 se usa “imagen” sin “semejanza”. Por el otro, en 5:1, “semejanza” se emplea sin “imagen”. En 5:3, ambos términos aparecen juntos, pero en orden inverso a 1:26. De todas maneras, los tres pasajes apuntan a 1:26 y transmiten la gran idea de la imagen de Dios.
Para comprender este concepto, lo más importante es que el contexto escritural inmediato a la declaración divina original de 1:26 es la creación del reino animal. En contraste con la creación animal, la humanidad fue creada a imagen de Dios en un acto separado de la creación. El hombre tiene su origen fuera de toda conexión con la creación animal y, por cierto, no proviene de la evolución. Además, en la narrativa creacional se emplea por primera vez el divino “hagamos” en relación con el acto mismo de la creación. Sumado a esto, el contexto escritural inmediato que sigue a esta introducción de la “imagen de Dios” es el concepto adicional de que el hombre someta a la tierra y domine a todas las demás criaturas (1:26,28). En apariencia, la autoridad del hombre sobre la tierra lo coloca aparte del resto de la creación. Si profundizamos en el tema, esta idea dominante de ser imago Dei contrasta con la antigua creencia religiosa pagana de que solo los reyes gobernantes disfrutaban una posición real delante de los dioses y del hombre, tal como se evidenciaba en la dominación que se atrevían a ejercer en nombre de sus deidades. Por el contrario, la representación bíblica de imago Dei significa que todos los seres humanos, y no solo los reyes, poseen un estatus real y especial como administradores designados por Dios sobre la tierra. Debido a esta característica de que la humanidad rige sobre el resto de las criaturas de Dios y sobre la tierra, cada miembro de la raza humana de alguna manera representa y refleja al Señor soberano de la creación.
Procreación
Ambos sexos reflejan la imagen de Dios como “varón y hembra” (1:27), y se les ordenó, “fructificad y multiplicaos” (1:28). Este mandato demográfico se inició en Gén. 5:1-3 con la clara consecuencia de que el imago Dei pasó de Adán y Eva a su hijo Set. Este texto encuadra la imagen de Dios dentro del tema de filiación. Cuando Lucas cita Gén. 5:1-3, se refiere a Adán como “hijo de Dios” (Luc. 3:38). Estos dos pasajes juntos transmiten una misma idea: Adán recibió la imago Dei de parte de Dios y Set la recibió de parte de Adán. El pecado de Adán y sus consecuencias negativas para toda la raza humana sin dudas estropearon la imagen de Dios, ya que ningún aspecto de la humanidad quedó sin ser afectado por la caída. Sin embargo, suponer que la imagen de Dios se perdió por completo debido al pecado es solo presunción. Por el contrario, Set y su progenie recibieron y transmitieron esa imagen.
Esta multifacética imagen de Dios en el hombre, según se representa en los temas de creación-procreación de la mayordomía y la filiación, se halla también presente en el Sal. 8. Aquí vemos que el “hombre” y el “hijo del hombre” son hechos “poco menor que los ángeles” y recibieron honra, gloria y dominio (Sal. 8:3-8). Tanto conserva esa imagen el hombre pecador que Pablo declara que el hombre caído es “imagen y gloria de Dios” (1 Cor. 11:7). Si bien el pecado distorsionó y desfiguró la imagen de Dios en el hombre, no disminuyó su valía. Es más, la vida humana luego de la caída sigue siendo sagrada debido a la imago Dei, tan sagrada que no debe ser quitada (Gén. 9:6-7) ni maldecida (Sant. 3:9).
Encarnación
Aunque la mayoría de la humanidad sea imagen de Dios mediante la mayordomía y la filiación, solo un hombre es la verdadera imagen de Dios con la plena autoridad del Padre como unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es “la imagen de Dios” (2 Cor. 4:4); “Él es la imagen del Dios invisible” (Col. 1:15). Esta es la gran verdad de la encarnación (Juan 1:14,18; Fil. 2:5-8). Como el único Dios-Hombre, Jesucristo es el único entre los hombres que refleja a Dios como “la imagen misma de su sustancia” (Heb. 1:3). Como tal, es el supremo mayordomo de Dios y el verdadero Hijo de Dios (Heb. 2:6-8).
Redención
Así como la imagen de Dios en el hombre fue dañada por el pecado, para aquellos que creen, ese daño queda más que contrarrestado por la obra redentora de Jesucristo. El cristiano debe vestirse del hombre “nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno” (Col. 3:10; comp. Ef. 4:24). Al reflejar “como en un espejo la gloria del Señor”, el creyente va siendo progresivamente santificado, transformado “de gloria en gloria en la misma imagen” (2 Cor. 3:18; comp. Rom. 8:28-29).
Glorificación
Gracias a la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, los creyentes reciben la promesa de una transformación final a semejanza de Cristo cuando Él regrese. “Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial” (1 Cor. 15:49; comp. 42,45-48). Aunque quizás haya mucho de la imagen de Dios que los cristianos no pueden comprender ni saber en su estado actual, la revelación de Jesucristo cambiará a los creyentes para la eternidad. “Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1 Jn. 3:2; comp. Fil. 3:21).
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Timothy Eberly, en Unsplash
- TÉRMINO «IGLESIA» $ USD
 ×
×Por Russell D. Moore
En el NT, la palabra griega ekklesia se refiere a cualquier asamblea, cuerpos locales de creyentes o al cuerpo universal de todos los cristianos.
La iglesia como pueblo de Dios
La historia de la redención demuestra que los propósitos de Dios no están limitados a la redención de individuos. En su lugar, la intención divina fue formar un pueblo (Gén. 12:1-3).
El AT relata que Dios fundó la nación judía, gobernada por un rey elegido por Él, regida por revelación divina y establecida en la tierra de la promesa. No obstante, el AT preveía un día cuando Dios llamaría a los gentiles para que se acercaran a Él. Después de Pentecostés, los apóstoles creyeron que esta promesa se cumplió cuando Dios creó una iglesia nueva multinacional y multiétnica (Hech. 2:14-42; 15:6-29). Jesús era el hijo de David que dio inicio a la reunión escatológica de las naciones (Hech. 15:15-17).
La identidad de la iglesia como pueblo de Dios se observa en términos de creyentes tanto judíos como gentiles. Pablo señaló que los gentiles habían sido “injertados” al pueblo de Dios junto con los creyentes de Israel (Rom. 11:11-25). Los paganos que en un tiempo habían estado separados de Dios y excluidos de la ciudadanía de Israel, se convirtieron en “conciudadanos” con los judíos en la redención planificada divinamente (Ef. 2:11-22). Ya “no hay judío ni griego” en la iglesia (Gál. 3:28). Utilizando el lenguaje que en una época estaba reservado únicamente para Israel, Pedro escribió acerca de la iglesia diciendo que era un “sacerdocio santo” y una casa de “piedras vivas” (1 Ped. 2:4-10). Pedro estaba haciendo eco de las palabras de Oseas (Os. 1:9) y les recuerda a los creyentes gentiles que “en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios” (1 Ped. 2:10).
La visión del fin de los tiempos que tuvo Juan fue una vasta multitud de todas “naciones y tribus y pueblos y lenguas”, redimidos delante del trono de Dios (Apoc. 7:9,10). Jesús comisionó a sus discípulos para que llevaran el evangelio “hasta lo último de la tierra” (Hech. 1:8). El carácter multinacional y multiétnico de la iglesia neotestamentaria no solo da testimonio de la universalidad del mensaje del evangelio (Rom. 10:11,12) y de la reconciliación personal concretada en la cruz (Ef. 2:14-16), sino también del alcance global del reino venidero de Cristo (Sal. 2:8). En consecuencia, la obediencia a la Gran Comisión (Mat. 28:16-20) no es simplemente una función de la iglesia sino que es esencial para que se la identifique como pueblo de Dios.
Del mismo modo, la adoración no es un tema secundario. Puesto que Dios ha reunido un pueblo “para alabanza de la gloria de su gracia” (Ef. 1:6), la adoración es necesaria dentro de la vida colectiva de la iglesia. Esto no solo se observa en la práctica israelita sino también en la de la iglesia primitiva (Juan 4:20-24; Ef. 5:18-20).
La iglesia como cuerpo de Cristo
La iglesia no solo es una sociedad religiosa sectaria. Jesús habla de edificar personalmente esta nueva comunidad sobre la base de la confesión de Su señorío (Mat. 16:18,19). Los apóstoles reconocieron que el nacimiento de la iglesia en Pentecostés era obra de Jesús mismo. En Pentecostés (Hech. 2:14-39), Pedro asoció los eventos que tuvieron lugar en esa ocasión con las promesas de un Mesías davídico (2 Sam. 7; Sal. 16; 110).
En el NT se utilizan varios términos para describir a la iglesia: cuerpo de Cristo (Ef. 5:22,23,30), “nuevo hombre” (Ef. 2:14,15), “su (de Dios) casa” (Heb. 3:6; 1 Ped. 4:17) y otros. Pablo en repetidas ocasiones denomina a la iglesia “cuerpo de Cristo”; creyentes unidos a Cristo en Su muerte y resurrección. Por lo tanto, la persecución a la iglesia es la persecución a Cristo mismo. La metáfora del cuerpo muestra la unidad de los creyentes en Cristo y enfatiza los diferentes roles y dones de los creyentes dentro de la comunidad más amplia (1 Cor. 12:12-31).
La descripción de la iglesia como cuerpo de Cristo indica el gobierno de Jesús sobre la comunidad. En su condición de hijo de David exaltado, Él ejerce soberanía mediante Su Espíritu y por Su Palabra. Por Su resurrección recibe la designación de “cabeza” de la iglesia (Col. 1:18). El liderazgode Jesús muestra que los creyentes están sujetos a aquel que los amó y los compró con Su sangre (Ef. 5:23-27). Los dones individuales deben desempeñarse conforme a la distribución soberana del Espíritu Santo (Ef. 4:4-16).
El cuerpo de Cristo no solo se refiere a la iglesia universal sino que también se aplica a cada congregación local de creyentes. Al escribirles a los corintios, Pablo enseña que Dios ha dotado a los miembros de la congregación para que se edifiquen mutuamente para gloria de Dios (1 Cor. 12:1-31). En este sentido, cada iglesia local es autónoma, gobernada por el Cristo resucitado mediante la sumisión a la autoridad de la revelación bíblica (Ef. 5:24).
Que la iglesia es el cuerpo de Cristo implica obligatoriamente que los miembros individuales le pertenecen a Él. Como tal, cada iglesia debe estar compuesta por miembros regenerados, aquellos que dan evidencia de su fe en Jesucristo. El NT inextricablemente asocia la regeneración personal con la membresía a la iglesia local (Heb. 10:19-25). Puesto que el bautismo es tanto un rito inicial dentro de la iglesia como también un testimonio de la conversión, debe ser administrado solamente a aquellos que confiesan a Jesús como Salvador y Señor (Hech. 10:47,48). El bautismo está reservado para aquellos que están unidos a Cristo en Su muerte y resurrección (Rom. 6:3,4). Asimismo, la Cena del Señor da testimonio de una membresía regenerada de la iglesia. Los que participan de la Cena del Señor recuerdan la muerte de Cristo a su favor y dan testimonio de su unión con Él (1 Cor. 11:23-34).
La iglesia como comunidad del pacto
El NT se refiere a la iglesia como “columna y baluarte de la verdad” (1 Tim. 3:15). Desde el comienzo, la iglesia tenía que servir como cuerpo confesional, aferrado a la verdad de Cristo tal como revelaron los profetas y los apóstoles que Él había escogido (Ef. 2:20).
Una iglesia local está organizada en torno a una confesión de fe. Los líderes de la iglesia deben proteger la fidelidad doctrinal de la congregación predicando fielmente las Escrituras (Hech. 20:25-30; 1 Tim. 4:1-11; 2 Tim. 3:13-17). Cuando surgen errores doctrinales, la iglesia tiene que enfrentarlos y desarraigarlos, aun cuando esto signifique la expulsión de falsos maestros que no estén arrepentidos (1 Tim. 1:19,20; 6:3-5; 2 Tim. 3:1-9; Sant. 5:19,20).
La naturaleza de pacto de la congregación local también se observa en la responsabilidad mutua de los creyentes. Los miembros de la iglesia son responsables de edificarse unos a otros (Ef. 5:19) y están encargados de restaurar a los que vacilan en la fe (Gál. 6:1-2). Cuando fracasan los intentos personales para lograr la restauración, entonces la iglesia tiene que aplicar disciplina (Mat. 18:15-20). Si un miembro de la iglesia no se arrepiente, el último paso es destituirlo de la membresía (1 Cor. 5:1-13).
La iglesia y el mundo
La Biblia presenta a la iglesia como una entidad marcadamente diferente del mundo. La iglesia tiene que estar compuesta por creyentes regenerados apartados de un mundo hostil y llamados al evangelio de Cristo. En esta condición, la iglesia debe enfrentar al mundo con la realidad del juicio venidero y el evangelio de la redención por medio de Cristo.
La Biblia presenta a la iglesia como una sociedad diferente, llamada a una vida en el Espíritu, opuesta a la cultura mundana. La iglesia debe ser una colonia del reino que mantiene lealtad definitiva hacia Cristo. En oposición a un mundo que adora de manera servil el poder político crudo, como es el caso del César, la iglesia proclama que “Jesús es Señor”. En oposición a un mundo de mortales luchas de poder, la iglesia se sacrifica y sirve a los demás. No obstante, esto no significa que tenga que apartarse del mundo. Está en el mundo pero no debe conformarse a él (Rom. 12:2). El NT habla continuamente acerca de la iglesia primitiva que confrontaba sinagogas, el culto pagano y la filosofía griega. La iglesia no debe abandonar las relaciones y las responsabilidades terrenales sino transformarlas mediante las vidas regeneradas que la constituyen.
No obstante, la iglesia no puede coaccionar al mundo (Juan 18:11). El mensaje de la iglesia es que Dios regenera a los pecadores y los incorpora al cuerpo de Cristo. Si la conversión genuina es un requisito para la membresía a la iglesia, dicha transformación no se puede forzar. La iglesia da testimonio de la soberanía de Dios mediante el poder persuasivo de la palabra predicada. Los pecadores, pues, son cortados hasta el corazón, regenerados y rescatados “de la potestad de las tinieblas” (Col. 1:13).
Por lo tanto, la iglesia y el estado deben permanecer separados. La primera tiene prerrogativas sobre las cuales el último carece de jurisdicción (1 Cor. 5:1-13). El estado posee responsabilidades que no forman parte de la misión de la iglesia (Rom. 13:1-4).
La misión de la iglesia
El NT nunca se equipara a la iglesia con el reino de Dios. El cuerpo de Cristo tiene relación con el reino, pero el uso del lenguaje del reino para la iglesia (Mat. 16:18,19; Col. 1:11-18) sugiere que esta es una manifestación inicial del reino venidero.
Toda iglesia local que confiesa que Jesús es Señor constituye un recordatorio visible frente a los poderes del mundo en cuanto a que vendrá el juicio. El Rey justo y recto un día aplastará los reinos de este mundo y todo el cosmos temblará ante la Cabeza de la Iglesia, el Cristo resucitado y soberano (Dan. 2:44; Fil. 2:5-11). Aunque los creyentes se sometan a las autoridades gubernamentales, la lealtad suprema no les corresponde a las entidades políticas transitorias sino al futuro reino mesiánico.
El gobierno de la iglesia
Que Dios haya otorgado dones a cada miembro de la iglesia no significa que esta carezca de liderazgo. Por el contrario, el NT habla de que Dios designa líderes para Su iglesia para la edificación del cuerpo (Ef. 4:11-16). Los líderes de una iglesia neotestamentaria son los pastores (llamados también “sobreveedores” u “obispos” o “ancianos”) y los diáconos (1 Tim. 3:1-13). Estos hombres son dotados por Dios y llamados de en medio de la congregación para servir a la iglesia.
El pastor es llamado para liderar a la iglesia enseñando la verdad de las Escrituras, estableciendo un ejemplo piadoso y pastoreando al rebaño (Heb. 13:7). No obstante, la toma definitiva de decisiones de la iglesia corresponde a la congregación bajo el señorío de Cristo. Los escritores del NT se enfrentaron con diversos temas de conflicto dentro de la vida de la iglesia. A menudo no dirigían estos asuntos de política a “juntas” supracongregacionales sino a la congregación en sí (1 Cor. 5). En este sentido, cada miembro de la congregación es responsable delante de Dios por las decisiones del cuerpo local. No obstante, los líderes de la iglesia que han sido llamados asumen una responsabilidad aun mayor delante de Dios (Sant. 3:1) pues darán cuenta del alma de cada miembro de la congregación (Heb. 13:17).
Puesto que cada congregación posee dones y es responsable de la política interna, la iglesia local no se somete a ningún control externo. Las iglesias pueden cooperar conjuntamente para la obra del reino de Dios. Por ejemplo, la iglesia primitiva designó un consejo de líderes eclesiásticos para que abordara preguntas doctrinales apremiantes que estaban echando a perder a las congregaciones (Hech. 15:1-35). De manera similar, Pablo instó y organizó iglesias locales a fin de enviar ayuda a los creyentes empobrecidos de otras congregaciones (2 Cor. 8–9; Fil. 1:15-18).
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Edwin Andrade, en Unsplash
- TÉRMINO «IDOLATRÍA» $ USD
 ×
×Categoría amplia de acciones y actitudes que incluye adorar, reverenciar o rendir honores religiosos a cualquier objeto, persona o entidad que no sea el único Dios verdadero. También incluye actos impuros, incorrectos o inapropiados para adorar al verdadero Dios. La adoración ofrecida a un objeto falso es la forma de idolatría más evidente y fácil de reconocer.
La adoración de ídolos es solo una parte de la idolatría en el mundo bíblico. En muchas oportunidades se adoraba a otros dioses, no por el atractivo de los ídolos o las imágenes sino por una percepción equivocada del poder del “dios”. El problema constante con la idolatría en el AT corresponde a los dioses de la naturaleza y de la fertilidad: los Baales y Astarot, Anat y Astarté, representantes masculinos y femeninos de la reproducción y el crecimiento. La comprensión de la forma básica y la naturaleza de este tipo de idolatría se hizo clara con los descubrimientos en Ugarit y su consiguiente estudio e interpretación. Era generalizada la creencia de que Baal tenía influencia sobre el crecimiento de los cultivos y la reproducción de todos los rebaños. Muchas formas de dicha idolatría incluían actos sexuales, actividades aborrecibles para las leyes del AT. Pero el atractivo y la práctica de estos rituales probablemente continuaban en razón del afamado poder de Baal en esas áreas tan entretejidas con la vida y el sustento de los antiguos hebreos. Durante el período de poder del gran Imperio Asirio en el mundo antiguo, pareciera que incluso los hebreos creían que los dioses asirios tenían más poder que su Jehová; de modo que comenzaron a adorarlos. El profeta Sofonías, que vivió y profetizó en ese tiempo, condenó“ a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo” (Sof. 1:5 LBLA). Asociada a este tipo de adoración se encontraba la perspectiva bastante generalizada en el mundo del AT de que un dios poseía su propio territorio y que fuera de dicho territorio era relativamente impotente. Tal vez la afirmación más directa de esta creencia se halle en la historia de Naamán (2 Rey. 5; especialmente el v.17). Después que el comandante sirio fue sanado de su lepra, pidió “la carga de un par de mulas” con tierra de Israel para llevársela a Siria y poder adorar allí al Dios verdadero.
Las numerosas referencias a dioses falsos y obviamente a idolatría en el AT, junto a la casi total ausencia del tema en el NT, podría sugerir que en el mundo neotestamentario no hubo demasiados problemas con otros dioses. Pero eso está lejos de ser verdad. El mundo del primer siglo estaba lleno de religiones ajenas al judaísmo y al cristianismo. La presencia de idolatría dirigida a falsos dioses seguía siendo un problema religioso. Todavía abundaban los dioses nacionales nativos y las diosas de la fertilidad similares a Baal y Astoret del período del AT. Además, había una nueva fuerza constituida por las religiones de misterio, las religiones helenísticas que se centraban en la esperanza de vida después de la muerte. Los misterios de Orfeo y Eleusis eran quizás los más comunes. La adoración a los emperadores era un serio desafío en la época de la iglesia primitiva. Probablemente la mayoría de los romanos veía el culto al emperador como una simple expresión de patriotismo y lealtad al estado. No obstante, el patrón cristiano era “dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Luc. 20:25 LBLA). Con frecuencia los cristianos se enfrentaban con órdenes imperiales de participar en ese tipo de idolatría. Negarse podía desencadenar castigos severos, incluso la ejecución. En los últimos tiempos del NT y en los años siguientes, el mitraismo se convirtió en el principal competidor del cristianismo. Este culto pagano a Mitra, representado por el sol invictus (el sol invencible), era un poderoso desafío para el cristianismo. Por ser una religión exclusivamente masculina que destacaba poder y fuerza, el mitraismo era particularmente popular en el ejército romano.
La idolatría no se centra necesariamente en la práctica de cultos paganos o idólatras. A menudo es un problema para quienes proclaman adorar al Dios verdadero. La idolatría de este tipo generalmente enfatiza cierta forma de desobediencia deliberada o intencional. Su presencia en la Biblia se extiende desde la desobediencia del ensalzamiento personal en el huerto de Edén hasta un acuerdo acomodaticio con el culto al emperador y otras religiones paganas que aparecen en Apocalipsis.
En el Decálogo se tratan las formas básicas de la idolatría (Ex. 20): “No tendrás dioses ajenos delante [además] de mí” (v.3), un mandamiento de lealtad exclusiva y adoración a Jehová; “No te harás imagen” (v.4a), una clara exigencia de adoración sin imágenes, y “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano” (v.7a), un mandamiento para honrar en todas las áreas de la vida al Dios cuyo nombre aclamaban y defendían los hebreos.
Estos eran culpables de realizar prácticas religiosas artificialmente mezcladas o sincréticas. Los templos construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey de Israel (el Reino del Norte) después de su separación del reino de Judá (que tenía centro en Jerusalén), probablemente estaban dedicados a ese tipo de adoración. Cuando se establecieron esos templos en Dan y Bet-el, el rey Jeroboam “hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto” (1 Rey. 12:28). Esta mezcla del becerro de oro (un símbolo de Baal) con la adoración del Dios que había librado a los hebreos de la esclavitud en Egipto era idolatría.
En el tiempo de Elías predominaba una práctica similar. En su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo durante el período de Acab y Jezabel (1 Rey. 18:20-46), el profeta del Señor se dirigió al pueblo reunido: “¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él” (1 Rey. 18:21).
La idolatría incluye confiar en el poder militar (Isa. 31:1); confiar en “la obra de vuestras manos” (Jer. 25:7); servir a Dios para obtener bendiciones físicas y materiales (como los amigos de Job); ofrecer a Dios sacrificios inaceptables, contaminados o defectuosos en lugar de darle lo mejor (Mal. 1:6-8). También hay idolatría cuando uno ora, ayuna o da limosnas delante de los hombres “para ser vistos de ellos” en lugar de hacerlo por una sincera devoción a Dios (Mat. 6:1-18).
El tema de la adoración y la idolatría se presentan claramente en Miq. 6:8: “Qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”; y en las palabras de Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:23-24: “Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren”.
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Egor Myznik, en Unsplash
- Idiomas de la Biblia $ USD
 ×
×Por Larry McKinney
El AT se escribió primero en hebreo, con excepción de gran parte de Esd. 4–7 y Dan. 2:4–7:28, que aparecen en arameo. El NT se escribió en griego, aunque es probable que Jesús y los primeros creyentes hablaran arameo.
Características del hebreo
Es un lenguaje semítico emparentado con el fenicio y los dialectos de la antigua Canaán. Los idiomas semíticos poseen la capacidad de transmitir profundo significado mediante pocas palabras. Lo importante es el verbo que, por lo general, aparece al comienzo de la frase porque la acción es el elemento más importante. Asimismo, los modificadores (por ej. los adjetivos) siguen al sustantivo, lo que le otorga a este mayor peso. El orden típico de las palabras en una frase es: verbo–sujeto–modificadores del sujeto–objeto– modificadores del objeto. Cuando se cambia este orden, se le coloca más énfasis a la palabra que aparece primero.
Características del arameo
El arameo es similar al hebreo y ambos comparten gran parte del vocabulario. Comenzó como el idioma de Siria y gradualmente se adoptó como idioma de las comunicaciones internacionales. Después de aprox. el 600 a.C., remplazó al hebreo como el idioma común de Palestina. El hebreo, pues, continuó como el idioma religioso de los judíos, pero tomó prestado el alfabeto arameo para la escritura.
Características del griego
El griego pertenece al grupo de idiomas indo-europeos. Se esparció a lo largo del mundo mediterráneo después de aprox. el 335 a.C. con las conquistas de Alejandro. El NT está escrito en un dialecto llamado koiné (que significa “común”) y que era el lenguaje de las personas comunes. El griego del NT está sumamente imbuido de la modalidad del pensamiento semítico, y aparecen muchas palabras arameas que se representan con letras griegas (por ej., talita cumi, Mar. 5:41; efata, Mar. 7:34; Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?, Mar. 15:34; maranata, 1 Cor. 16:22). Así también aparecen palabras latinas tales como centurión y denario. La precisión de las expresiones griegas y su amplio uso lo convirtieron en el idioma ideal para la comunicación del evangelio en los primeros tiempos. No hay duda de que Pablo conocía los tres idiomas bíblicos como así también el latín.
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Taylor Flowe, en Unsplash
- TÉRMINO «HUMILDAD» $ USD
 ×
×Por Gary Hardin
Cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal.
Antiguo Testamento
El AT relaciona la humildad con la penosa experiencia de los israelitas como esclavos en Egipto; un pueblo pobre, afligido y sufrido (Deut. 26:6). La palabra hebrea que se traduce “humildad” es similar a otra que significa “estar afligido”. En el concepto del AT, la humildad estaba íntimamente relacionada con personas pobres y afligidas (2 Sam. 22:28).
Dios no desea sacrificios externos sino un espíritu humilde (Sal. 51:17; Miq. 6:8). Este se muestra de diversas maneras: reconocimiento de la propia pecaminosidad frente a un Dios santo (Isa. 6:5), obediencia a Dios (Deut. 8:2) y sometimiento a Dios (2 Rey. 22:19; 2 Crón. 34:27).
El AT promete bendiciones a los humildes: sabiduría (Prov. 11:2), buenas noticias (Isa. 61:1) y honra (Prov. 15:33).
La experiencia de muchos reyes indica que quienes se humillan ante Dios serán exaltados (1 Rey. 21:29; 2 Rey. 22:19; 2 Crón. 32:26; 33:12- 19). Los que no se humillan ante Él serán afligidos (2 Crón. 33:23; 36:12). El sendero hacia el avivamiento es el camino de la humildad (2 Crón. 7:14).
Nuevo Testamento
La vida de Jesucristo provee el mejor ejemplo de lo que significa humildad (Mat. 11:29; 1 Cor. 4:21; Fil. 2:1-11). Jesús a menudo predicó y enseñó sobre la necesidad de ser humilde (Mat. 23:12; Mar. 9:35; Luc. 14:11; 18:14) e instó a practicar humildad a los que deseaban vivir según las pautas de Su reino (Mat. 18:1; 23:12).
La persona humilde no desdeña a los demás (Mat. 18:4; Luc. 14:11). En el NT, la humildad está íntimamente ligada a la mansedumbre (Mat. 5:5). En tanto que Dios resiste a los orgullosos, tiene misericordia con los humildes (Sant. 4:6). En el NT es fundamental la convicción de que los humildes no se preocupan por su prestigio personal (Mat. 18:4; 23:12; Rom. 12:16; 2 Cor. 11:7).
Pablo creía que las buenas relaciones con otras personas, especialmente con las que habían errado espiritualmente, dependían de que hubiera mansedumbre o humildad (1 Cor. 4:21; Gál. 6:1; 2 Tim. 2:25). Tanto el AT como el NT afirman que Dios exaltará a los humildes y humillará a los orgullosos (Luc. 1:52; Sant. 4:10; 1 Ped. 5:6). El mundo griego aborrecía la cualidad de mansedumbre o humildad, pero la comunidad cristiana creía en el valor de estas características (2 Cor. 10:18; Col. 3:12; Ef. 4:2).
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Joice Kelly, en Unsplash
- TÉRMINO «HUMANIDAD» $ USD
 ×
×Por T. Preston Pearce
Designación colectiva para todas las criaturas que están hechas a imagen de Dios, por lo cual se distinguen de todas las demás criaturas y de Dios mismo.
La humanidad como creación de Dios
Génesis 1–2 es fundamental para entender a la humanidad como creación divina. La humanidad fue creada directamente por Dios (Gén. 1:26) y no evolucionó de formas de vida más elementales. Las evidencias empíricas favorecen la aparición repentina de la plena humanidad, lo cual es congruente con las Escrituras.
Además, el hombre fue creado a imagen de Dios. El sentido de esa imagen se ha debatido a lo largo de la historia cristiana. Algunos la han identificado con el raciocinio y otros con la capacidad de relación, pero ninguna es adecuada. Las citas bíblicas se dividen en dos grupos. Primero, hay referencias directas a la creación del hombre a imagen de Dios (Gén. 1:26-31; 9:6; Sant. 3:9). Dios creó a los seres humanos a Su imagen para que el hombre fuera Su representante, y le dio dominio sobre la creación (Sal. 8:3-8). La imagen de Dios es el fundamento de la santidad de la vida humana (Gén. 9:6). Por ser el hombre representante de Dios, el homicidio es un ataque a Dios mismo. La imagen también implica propiedad (Mar. 12:13-17). La humanidad, al tener “estampada” la imagen de Dios, es posesión especial de Él. Segundo, las referencias bíblicas a la imagen la relacionan con la trasformación del carácter que acompaña a la salvación (Rom. 8:29; 1 Cor. 15:49; 2 Cor. 3:18; Ef. 4:24; Col. 3:10), y destacan la conformidad creciente del creyente con el carácter de Jesucristo, especialmente en santidad y rectitud.
Dios también creó a la humanidad como varón y mujer. Ambos son portadores de la imagen divina (Gén. 1:27) y gozan de igual posición frente a Él. La creación divina de la humanidad como varón y mujer es base de la enseñanza bíblica en relación al matrimonio, el divorcio, la familia y la homosexualidad (Gén. 2:18-25; Mat. 19:3-6; Rom. 1:26,27).
El hombre también fue creado por Dios como cuerpo y alma (Gén. 2:7). De modo que tiene una parte material adecuada para vivir en la tierra y una parte eterna, inmaterial, que sobrevive a la muerte física (2 Cor. 5:1-8). Algunos sugieren que la parte inmaterial del hombre se divide en alma y espíritu. La Biblia hace énfasis en el hombre como una persona integral más que como composición de partes. Los términos para “alma” y “espíritu” con frecuencia se usan indistintamente en las Escrituras, y es difícil construir un argumento bíblico a favor de una marcada separación entre alma y espíritu.
La humanidad bajo pecado
El pecado de la primera pareja humana provocó un profundo cambio en la humanidad y en su relación con Dios (Rom. 5:12). La imagen divina permaneció, pero estropeada y distorsionada. La humanidad continuó procreándose como varón y mujer, aunque las relaciones de unos con otros fueron profunda e inmediatamente afectadas por el pecado (Gén. 4). El hombre siguió siendo cuerpo y alma, pero su ser interior fue particularmente impactado por el pecado. El corazón del hombre, el nudo de su ser, es pecaminoso (Gén. 6:5; Jer. 17:9; Mar. 7:20-23), y su mente está entenebrecida (Ef. 4:17-19). La voluntad del hombre es esclava del pecado (Rom. 3:10,11; 2 Tim. 2:25,26), su conciencia está corrompida (Tito 1:15) y sus deseos torcidos (Ef. 2:3; Tito 3:3). En pocas palabras, la humanidad está universalmente muerta en pecado (Ef. 2:1), en un estado de hostilidad hacia Dios (Rom. 5:10) y sujeta a muerte física seguida de juicio eterno (Rom. 5:12-21; 8:10; Heb. 9:27; Rom. 14:12).
La humanidad redimida
En Su misericordia, Dios no dejó que la humanidad pereciera eternamente sino que proveyó el medio de redención. La participación humana en la salvación comienza a nivel individual, cuando conscientemente se coloca la fe en Jesucristo. La fe salvadora implica reconocimiento de quién es Jesús (el Hijo de Dios plenamente divino y plenamente humano), la confianza en los méritos de Su muerte expiatoria y el sometimiento a Su voluntad. Todo esto es posible gracias a Dios quien, según Su propósito eterno y misericordioso, permite a la humanidad pecadora tener fe en Él (Ef. 2:4-9; 1 Tim. 1:14; Tito 3:5).
Hay diferencias de opinión en cuanto a la naturaleza de la humanidad salvada. Algunos ven dos naturalezas de orientación moral totalmente opuestas, una completamente pecadora, la otra perfecta (identificada por algunos con el Espíritu Santo), que obran en el creyente. Los que proponen una marcada distinción entre alma y espíritu, identifican la naturaleza pecadora con el alma y la perfecta con el espíritu. Pablo describe al cristiano como una nueva criatura (2 Cor. 5:17), aunque imperfecta, en quien habita el Espíritu Santo de Dios (Rom. 8:9-17) y está inmersa en un proceso gradual de transformación (Rom. 8:12,13; 2 Cor. 3:18; Col. 3:10) y en conflicto con la carne (naturaleza pecadora) y la ley del pecado (Rom. 7:14–8:8).
La participación de la humanidad en la salvación se consumará al final de los tiempos con la resurrección y la entrada al estado eterno (1 Cor. 15:50-57). Las Escrituras destacan la perfecta conformidad del creyente con Cristo (1 Jn. 3:2), su eterna relación con Dios (Juan 14:2,3) y la gozosa reunión de adoración de todos los redimidos (Apoc. 7:9,10). Esto, claro está, no incluye a toda la humanidad. Los que no creen en Jesucristo pasarán la eternidad sufriendo la justa ira de Dios (Juan 3:36; 2 Tes. 1:9).
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Robert Bye, en Unsplash
- TÉRMINO «HUÉRFANO» $ USD
 ×
×Por Chris Church
Persona que no tiene padre. Junto con las viudas, los huérfanos con frecuencia se consideran los miembros más desvalidos de la sociedad (Ex. 22:22; Deut. 10:18; Sal. 146:9). En las culturas donde la unidad social básica era el clan liderado por el padre (el pariente masculino de más edad, tal vez un tío o un abuelo), los que carecían de padre o de esposo eran marginados socialmente sin alguien que proveyera para sus necesidades materiales y representara sus intereses ante los tribunales (Job 31:21). La vida era dura para los huérfanos, y con frecuencia se veían forzados a mendigar comida (Sal. 109:9-10). Perdían la casa (Sal. 109:10), el derecho a la tierra (Prov. 23:10) y al ganado (Job 24:3). Estaban expuestos a actos de violencia (Job 22:9), se los trataba como propiedad sobre la cual echar suertes (6:27, LBLA, NVI), e incluso eran asesinados (Sal. 94:6).
Sin embargo, Dios tiene un interés especial en los huérfanos y las viudas (Deut. 10:18; Sal. 10:14-18; 146:9; Os. 14:3), que se pone en evidencia en el título “padre de huérfanos” (Sal. 68:5). La ley del AT proveía para las necesidades materiales de los huérfanos y las viudas, quienes debían ser alimentados con el diezmo de cada tres años (Deut. 14:28-29; 26:12-13), con las gavillas olvidadas en los campos sembrados (24:19), y con la fruta que Dios ordenaba que se dejara en los árboles y las viñas (24:20-21). Los huérfanos y las viudas debían ser incluidos en las celebraciones y la adoración de la comunidad (Deut. 16:11, 14). Al pueblo de Dios se le advertía constantemente que no se aprovechara de unos ni de otras (Ex. 22:22; Deut. 24:17; 27:19; Sal. 82:3; Isa. 1:17). En el NT, Santiago define que la adoración aceptable a Dios consiste en suplir las necesidades de huérfanos y viudas (1:27).
Al pueblo de Dios en el exilio se lo describía como huérfano sin hogar ni herencia (Lam. 5:2-3). La figura veterotestamentaria del huérfano que carece de defensor ante el tribunal tal vez sea el trasfondo para la promesa de Jesús de que sus discípulos no serían dejados huérfanos (Juan 14:18). No quedarían indefensos porque el Espíritu Santo actuaría como su abogado (14:16, “Consolador”).
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Katherine Chase, en Unsplash
- TÉRMINO «HOMOSEXUALIDAD» $ USD
 ×
×Por Jerry A. Johnson
Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Cuando se trata el tema, el énfasis bíblico está en la conducta, y el veredicto siempre la declara pecaminosa.
La homosexualidad es consecuencia del rechazo al orden creado
Prima facie, el argumento contra la homosexualidad en las Escrituras se encuentra en el plan creador de Dios para la sexualidad humana. Dios creó a la humanidad como hombres y mujeres que debían procrearse en el contexto del matrimonio (Gén. 1:27,28; 2:18-24). Este orden de la creación para la sexualidad humana recibió la aprobación del Señor Jesucristo (Mar. 10:6-9; Mat. 19:4-6) y del apóstol Pablo (Ef. 5:31). En apariencia, la conducta homosexual se debe reconocer como pecaminosa porque viola el plan original de Dios para la monogamia heterosexual.
Sobre este trasfondo del esquema de Dios para la expresión sexual humana, Pablo presenta un argumento teológico en Rom. 1:18-32, donde dice que la homosexualidad es consecuencia de rechazar a Dios como Creador y rechazar el orden creado. Pablo plantea que tanto la homosexualidad como el lesbianismo son resultado de negar a Dios. Comienza señalando que al rechazar la “creación” (1:20) y al “creador” (1:25) las mujeres “cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza” (1:26 NVI). Agrega que también los hombres “dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes” (1:27 NVI). El argumento paulino es que como esas personas rechazan a Dios, Él las entrega a los deseos pecaminosos de sus corazones. A lo largo de este pasaje, Pablo usa varios términos negativos adicionales para describir la homosexualidad, por ej. “inmundicia”, “deshonra”, “pasiones vergonzosas”, “extravío”, “mente depravada”, “cosas que no deben”. Además, la homosexualidad se incluye aquí en una lista de vicios que merecen la muerte, no solo para quienes los practican sino también para quienes los aprueban (1:32).
En cuanto a la idea moderna de “orientación homosexual”, la perspectiva bíblica considera que cualquier inclinación hacia el mismo sexo es tan dañina como la tendencia hacia cualquier otro pecado, como una de las consecuencias negativas de la naturaleza humana caída con inclinación al mal. A la luz de Rom. 1, la predisposición homosexual también puede ser señal y resultado de otros pecados anteriores.
La homosexualidad es un pecado que da como resultado el juicio
La primera mención de homosexualidad en la Biblia describe el juicio de Dios por considerarla pecado. Fue la notoria trasgresión de Sodoma y Gomorra. La severidad del juicio en este caso es indicador de la gravedad de este pecado (Gén. 19:1-11). Ambas ciudades fueron destruidas cuando “Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego” (19:24). El comentario del NT sobre este hecho es que esas dos ciudades fueron convertidas en cenizas por la ira santa de Dios, específicamente porque sus habitantes se habían entregado a la inmoralidad sexual y a los “vicios contra naturaleza” (2 Ped. 2:6,7; Jud. 7).
Algunos intérpretes que están a favor de la homosexualidad han afirmado que el pecado de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad en sí sino la que estaba asociada con bandas de violadores. Aunque es cierto que los hombres de Sodoma intentaron violar a los huéspedes de Lot, el texto no indica que habría sido aceptable si los visitantes angelicales hubiesen accedido. Además, el juicio de Dios sobre dos ciudades enteras es un argumento a favor en cuanto a que lo que ofendió a Dios no fue un único incidente de violación por parte de un grupo de Sodoma. Por el contrario, Dios había anunciado Su plan de destruir Sodoma y Gomorra antes del incidente de intento de violación. Esto indica que la práctica de conducta homosexual en ambas ciudades era una afrenta a la santidad divina. Cuando los homosexuales pidieron “conocer” carnalmente a los invitados de Lot, sencillamente procuraban hacer lo que ya venían haciendo antes. Lot protestó diciendo: “No hagáis tal maldad” (Gén. 19:7). Pero mucho antes que esto, cuando Lot estableció su campamento cerca de la ciudad de Sodoma, leemos que “los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera” (13:13). Una vez más, antes del intento de violación por parte de ese grupo, Dios ya había dicho que “el pecado de ellos se ha agravado en extremo” (18:20), y Abraham también había expresado que ellos eran “impíos” (18:23,25).
Otra interpretación a favor de la homosexualidad es que el pecado de Sodoma y Gomorra consistió en falta de hospitalidad y no en homosexualismo ni violación homosexual. Según Ezeq. 16:49, el juicio de Sodoma se pronuncia debido a la falta de hospitalidad. A partir de este pasaje se afirma que, en Gén. 19, los hombres querían “conocer” (yada’) a las visitas de Lot solo en el sentido de “familiarizarse con ellos”. Sin embargo, la palabra yada’ se emplea en sentido sexual por lo menos diez veces en el AT, y la mitad aparece en Génesis. Además, el contexto de Gén. 19 argumenta a favor del significado sexual de “conocer”. No tiene sentido decir que en el v.8 yada’ significa “familiarizarse” cuando Lot dice que sus hijas no han “conocido varón”. Con toda seguridad ellas estaban familiarizadas con los hombres de la ciudad, pero no habían “conocido sexualmente” a ningún hombre.
Los intérpretes de la “falta de hospitalidad” también señalan la ausencia de menciones de homosexualidad en otros pasajes que hablan de Sodoma y Gomorra como ejemplos de juicio, por ej. Isa. 1:10; Jer. 23:14; Mat. 10:14,15 y Luc. 10:10-12. Pero este enfoque también presenta varios problemas. En primer lugar, estos pasajes no excluyen la homosexualidad. En el caso de Ezeq. 16:49, el pecado sexual tendría que ser considerado como una forma de egoísmo, pero en el v.50 se evidencia que el pecado era sexual porque se dice que “hicieron abominación”. En Lev. 18:22 se usa la misma palabra para describir pecados homosexuales. Pero el problema principal de este enfoque es que los pasajes de 2 Pedro y Judas vinculan el juicio a las dos ciudades con el pecado de homosexualidad, y esto no contradice los demás textos que hablan del juicio. Quienes toman en serio la autoridad de las Escrituras rechazarán el argumento pro-homosexual de la falta de hospitalidad (Jue. 19:16-24).
Violación de la ley del Antiguo Testamento
Las leyes de santidad, que transmitían las exigencias de Dios para ordenar la vida de Su pueblo del pacto, incluían dos prohibiciones claras contra la actividad homosexual. En una larga sección sobre moralidad sexual que debería considerarse como extensión del séptimo mandamiento, “Habló Jehová a Moisés, diciendo […] No te echarás con varón como con mujer” (Lev. 18:1,22). Más adelante, al repetir junto con 18:22 que la homosexualidad “es abominación”, Lev. 20:13 agrega: “Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos”.
Violación de la ética del Nuevo Testamento
En 1 Tim. 1:8-10, Pablo señala el valor de la ley del AT para la era presente si se la emplea con sabiduría. Se debe utilizar para juzgar a los “pecadores”. Luego incluye a los homosexuales (arsenokoitai) en la lista de vicios con que describe a los “impíos”. En 1 Cor. 6:9-11 también aparece la expresión “homosexuales” en una lista similar de pecados, y Pablo comenta que cualquiera que los practique no heredará el reino de Dios. Arsenokoites se refiere a la parte activa en el acto homosexual. Sin embargo, además de los homosexuales que se mencionan en 1 Cor. 6:9, Pablo agrega otra palabra, “afeminados” (malakoi). Este término alude a la parte pasiva en la relación homosexual. La cuestión es que ambos tipos de conducta homosexual, la pasiva y la activa, son pecaminosos, impíos e inhabilitan para entrar al reino de Dios a quienes los practican.
La posibilidad de perdón y cambio por medio de Jesucristo
Sin importar cuán impío e inmerecedor del reino de Dios pueda ser un homosexual, existe la oportunidad de ser perdonado, cambiado y declarado justo por medio de Jesucristo. En 1 Cor. 6:11, Pablo sigue diciendo: “Y esto erais algunos de vosotros”. Es evidente que en la iglesia de Corinto había ex homosexuales que se habían convertido. Es más, Pablo agrega “pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados; ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios”. El homosexual que se arrepiente y cree recibe la misma limpieza, santificación y justificación que cualquier otro creyente que se vuelve del pecado a Cristo.
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Robert V. Ruggiero, en Unsplash
- TÉRMINO «HISTORIA» $ USD
 ×
×Por Malcolm B. Yarnell III y Steve Bond
La historia bíblica es el registro escrito del tiempo (pasado, presente y futuro) que revela que Dios creó la humanidad y el medio ambiente y que Él los está guiando en una progresión lineal de acontecimientos hacia un final significativo. Hay cuatro aspectos principales para la comprensión bíblica de la historia: la providencia, la cronología lineal, el sentido y la esperanza.
Providencia:
Durante el período bíblico, la mayoría de los paganos veían la historia como una esfera inestable de conflictos entre deidades en disputa. En oposición a la visión pagana, y por su encuentro con Yahvéh, los judíos creyeron en un Dios todopoderoso como Creador y Señor de la historia y de todas sus manifestaciones.Cronología lineal:
La comprensión hebrea del tiempo como progresión lineal o cronología no repetitiva que se mueve hacia una meta definida difería de la idea pagana, que lo consideraba una repetición cíclica de acontecimientos.Sentido:
Aunque la Biblia contiene historia en sentido cronológico, su principal propósito es trasmitir el significado de la historia. Esto se evidencia claramente en la diferenciación léxica entre las palabras griegas chronos “un período de tiempo”, y kairos “un punto fatídico y decisivo en el tiempo”. El constante uso de la palabra kairos en el NT indica la intención de la Biblia de transmitir una historia con sentido.Esperanza:
El antiguo Cercano Oriente por lo general era pesimista en cuanto al mundo material, y quería huir de la historia hacia una realidad inmaterial eterna. En agudo contraste, la Biblia describe a Dios como quien guía la historia hacia un final benéfico para los que se encuentran en un pacto de fe con Él.Perspectivas alternativas de la historia
Con frecuencia los seres humanos han intentado asignarles sentido a los sucesos que experimentan y descubrir la dirección de la historia. Dichos esfuerzos han generado diversas perspectivas que entran en conflicto con la revelación divina de la historia registrada en la Biblia. Las seis alternativas son: la visión cíclica, la del progreso inevitable, la mecanicista, la historicista, la futurista y la caótica.
(1) La perspectiva cíclica es uno de los puntos de vista más antiguos de la historia documentada y lo sostenían de formas diversas religiones y filosofías antiguas de Europa, Asia y África. En la época moderna, la perspectiva cíclica fue defendida por Friederich Nietzche, que la usó en sus ataques contra el cristianismo. Según esa perspectiva, el tiempo es un círculo que se repite de manera inevitable y periódica. Como la historia no va hacia una meta específica, esta perspectiva conlleva un profundo sentido de pesimismo y resignación. Los defensores de la idea cíclica procuran escapar del ciclo histórico hacia una realidad inmaterial e impersonal. Desde la perspectiva cristiana, la falla de la visión cíclica es la falta de progresión lineal y de esperanza.
(2) La perspectiva del progreso inevitable tiene su origen en la Ilustración del siglo XVII. Esta perspectiva destaca la competencia de la razón humana y ansía descartar las ideas religiosas tradicionales. Auguste Comte afirmaba que la humanidad atraviesa tres etapas que la alejan de la teología y la acercan al positivismo científico. La teoría darwiniana de la evolución biológica reforzó esta perspectiva al afirmar el principio de la selección natural. Georg Hegel creía que el “Espíritu”, una idea absoluta en que los seres humanos participan por medio del conocimiento dirige la historia en un esquema dialéctico de una progresión a otra. La historia como concepto dialéctico significa que un acontecimiento particular, la tesis, encuentra su opuesto, la antítesis, y que estos concluyen en una síntesis que se convierte en una nueva tesis destinada a encontrar otra antítesis. Finalmente, la historia termina con el triunfo de la ciencia (Comte), la ley del más fuerte (Darwin) o la concreción histórica de la idea absoluta (Hegel). Desde la perspectiva cristiana, la visión del progreso inevitable afecta la providencia trascendente de Dios y pone la esperanza erradamente en algo ajeno a la esperanza bíblica de redención del pecado y de la muerte.
(3) La perspectiva mecanicista está vinculada con la del progreso inevitable. Ludwig Feuerbach consideraba que el hombre hace su propia historia; más aún, pensaba que Dios es una falsa proyección creada por el hombre para explicar el universo, y que el hombre hallará salvación cuando comprenda que él mismo es el único Dios verdadero. Karl Marx desarrolló su perspectiva mecanicista sobre las bases establecidas por Hegel y Feuerbach. Según este y Marx, la única realidad es material. Marx pensaba que la historia está atrapada en una progresión dialéctica de la economía. Las personas son seres esencialmente económicos que han evolucionado en varias etapas que concluirán con la eliminación de las clases económicas y darán lugar a la participación en común de todos los recursos materiales. Las religiones y las filosofías metafísicas fueron creadas por las clases más altas para mantener su opresión sobre las otras clases. En el cristianismo, la visión mecanicista ha remplazado la providencia de Dios con la de teorías falibles de la economía o del materialismo científico.
(4) La perspectiva historicista no tiene un enfoque mecanicista ni materialista pero no es menos desdeñosa de la providencia de Dios. Según el historicismo, las creencias y costumbres culturales son producto de la experiencia histórica de un grupo. El historicismo, por su parte, no considera que la historia avance de manera lineal hacia cierta meta; más aún, es la intuición más que la razón lo que permite al historiador hallar sentido a los acontecimientos. Los cristianos se sentirían incómodos con el concepto del historicismo que excluye la libertad divinamente provista al ser humano. Además, el historicismo no cree que Dios esté dirigiendo la historia en una progresión lineal de sucesos hacia una meta final.
(5) La perspectiva futurista tiene origen relativamente reciente, pero es un paralelo secular de los esfuerzos de antiguos videntes y falsos profetas. Futurólogos como Alvin Toffler procuran descubrir sucesos futuros por medio de análisis sociológico y antropológico. De esa manera, los seres humanos pueden manipular los resultados futuros para obtener el final deseado. Los cristianos deben ser cautelosos con dichos intentos de remplazar la providencia divina por la humana.
(6) La perspectiva caótica no ve ningún propósito ni patrón en la existencia humana. Según esta perspectiva, Dios no interfiere con el hombre en la historia y esta no tiene rumbo. En consecuencia, la historia carece de sentido.La visión de la historia de un individuo o una sociedad determinará la calidad de vida de esa persona o esa sociedad. Hay vestigios de la perspectiva bíblica de la historia en algunas opiniones alternativas de la historia. No obstante, cuando se pierde la visión bíblica en su totalidad, primero se producirá deterioro espiritual seguido más tarde por decadencia de la moral del individuo, la cohesión social y la vitalidad económica.
La esperanza cristiana del cielo tiene consecuencias significativas en el tiempo, tanto para los individuos como para las sociedades de las que forman parte. Juan describe el impacto de esta esperanza: “Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro” (1 Jn. 3:2-3). El escritor y teólogo C. S. Lewis dijo: “Apunta al cielo y recibirás la tierra por el mismo precio. Apunta a la tierra y no recibirás ninguno de los dos”.
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Tanner Mardis, en Unsplash
- TÉRMINO «HIJOS DE DIOS» $ USD
 ×
×Traducción literal de una frase que se refiere a una clase de seres que tienen cierto tipo de relación con Dios. El significado y la traducción varían según el contexto.
Antiguo Testamento
La frase hebrea beney ha’elohim aparece en Gén. 6:2,4 y en Job 1:6; 2:1; 38:7. En los pasajes de Job, los “hijos de Dios” son los ángeles (Job 38:7; en paralelismo poético con “las estrellas del alba”) o la corte celestial (1:6 y 2:1).
El texto de Génesis (6:1-4) históricamente ha sido uno de los pasajes del AT más difíciles de interpretar. El quid de la pregunta interpretativa es cómo entender la distinción entre los dos grupos mencionados en este texto: “los hijos de Dios” y “las hijas de los hombres”. Se han propuesto tres enfoques.
El primero afirma que “los hijos de Dios” eran príncipes o gobernantes y que “las hijas de los hombres” eran plebeyas o mujeres de una clase social inferior. La base principal de este argumento surge de la comparación que se hace con la Epopeya de Gilgamesh de Babilonia donde el rey, Gilgamesh, tiene derecho a ser el primero en tener relaciones sexuales con una novia que se acaba de casar. Recién después el marido puede tomarla como esposa. La objeción principal a esta posición es que el AT no menciona en ningún otro momento a “los hijos de Dios” en referencia con la realeza.
Una segunda posición es que la frase “los hijos de Dios” debería traducirse como “hijos piadosos”, por lo cual se refiere a los descendientes piadosos de Set. De acuerdo con este enfoque, “las hijas de los hombres” son “mujeres del mundo”, las descendientes impías de Caín. El argumento es que estos matrimonios entre tribus habrían diluido la línea de Set, tanto espiritual como físicamente. Sin embargo, los principios de la buena exégesis requieren que “los hombres/los hombres” tengan el mismo significado en 6:2 que en 6:1; Ha’adam (la misma palabra en ambos versículos) se entiende genéricamente como “humanidad/seres humanos” en 6:1, y se refiere a la raza humana entera que incluye tanto a los descendientes de Set como a los de Caín. Si la frase “las hijas de los hombres” se refiere solo a mujeres impías descendientes de Caín, ha’adam debería tener un significado más restringido en 6:2, lo cual violaría los principios de una buena exégesis.
La posición final es que “los hijos de Dios” eran ángeles o seres sobrenaturales, por lo tanto, las “hijas de los hombres” eran mujeres humanas. Se han presentado dos objeciones a esta interpretación. Ambas están basadas en presuposiciones sin apoyo escritural sobre la naturaleza de los ángeles: (1) que los ángeles no tienen género y por lo tanto son incapaces de cohabitar con seres humanos, y (2) que interpretar que los “hijos de Dios” son ángeles requiere que la narrativa se entienda como un acontecimiento mitológico más que histórico.
Se han propuesto varias líneas de apoyo en defensa de esta interpretación. (1) La frase “hijos de Dios” se interpreta en otras partes del AT como “ángeles” (Job 1:6; 2:1; 38:7). (2) La traducción griega del AT del siglo III a.C. (la Septuaginta, el texto alejandrino) dice “los ángeles de Dios” cuando el hebreo dice “los hijos de Dios”. (3) Si 6:4 está relacionado con lo que le precede y con lo que sigue, entonces los descendientes de la unión entre los ángeles y las mujeres son los nefilim (gigantes), los renombrados y poderosos hombres de tiempos antiguos. (4) Por último, esta unión sexual lleva a Dios a castigar al mundo con el diluvio. Este pecado era un acto tan terrible de rebelión contra las normas de Dios que la destrucción completa del mundo mediante un diluvio era la única respuesta de un Dios santo. Pareciera poco probable que la cohabitación entre los setitas piadosos y los cainitas impíos o entre reyes y plebeyos justificara la destrucción absoluta de la tierra. La unión sexual impía entre ángeles y mujeres pareciera la mejor explicación del pecado atroz que desencadenó el juicio del diluvio.
Nuevo Testamento
Israel era el hijo adoptivo de Dios en el AT por la elección soberana de Dios y por el pacto (Ex. 4:22,23; Os. 11:1; comp. Mat. 2:13-15; Rom. 9:4; 2 Cor. 6:18). Incluso de un modo más íntimo, personal y cercano a Su corazón, Dios adoptó a David y a su simiente real (2 Sam. 7:14; 1 Crón. 17:13; 28:6; Sal. 2:7,8), en definitiva el Rey divino en Su papel de Salvador de Israel (Luc. 1:32; Hech. 2:29-36; 13:32-37; Rom. 1:3,4; Heb. 1:3-5). Asimismo, los cristianos son llamados hijos de Dios y, por lo tanto, herederos de Dios y del reino (Mat. 5:9) por adopción, escogidos en Cristo, habitados por el Espíritu Santo y destinados a ser conformados a la imagen de Cristo (Luc. 20:36; Rom. 8:14-17,29; Gál. 3:26; 4:4-7; Ef. 1:5).
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Edwin Andrade, en Unsplash
- TÉRMINO «HIJO DE(L) HOMBRE» $ USD
 ×
×Por Dale Ellenburg y John B. Polhill
Expresión que aparece tanto en el AT como en el NT. Se utiliza de las siguientes maneras: (1) como sinónimo poético de “hombre” o “ser humano”, como por ej. en Sal. 8:4 y 80:17; (2) en Ezequiel, como título que Dios utiliza habitualmente para dirigirse al profeta (2:1,3; 3:1,3), y (3) en Dan. 7, como identidad de la persona gloriosa que el profeta ve llegar en las nubes del cielo para acercarse al Anciano de días. “El Hijo del Hombre” es un modo de llamar a Cristo que aparece frecuentemente en el NT. Era la expresión preferida de Jesús para referirse a Sí mismo porque daba a entender Su misión mesiánica como así también Su perfecta humanidad.
Antiguo Testamento
“Hijo del Hombre” aparece con frecuencia en el AT como sinónimo de “hombre” o de “humanidad”. En realidad, siempre se usa de este modo (Job 25:6; Isa. 56:2; Jer. 50:40) excepto en Ezequiel.
Ezequiel utiliza más de 90 veces “hijo de hombre” para referirse al profeta. Su significado es tema de debate. Algunos piensan que la expresión simplemente consiste en una convención literaria. Otros sostienen que indica la identificación de Ezequiel con el pueblo, o que es una manera de distinguirlo de otros hombres. Sea como fuere, Ezequiel manifestó una profunda percepción de la santidad y la majestad de Dios, y la frase al menos sirve para señalar la distancia que como ser humano separaba al profeta de Jehová.
La mención más importante del título “hijo del hombre” en el AT es Dan. 7:13. El contexto alude a la matanza de la cuarta bestia terrible de Dan. 7. Esto hace que “uno como un hijo de hombre” aparezca ante el Anciano de días y reciba el dominio eterno y la gloria. Aunque algunos han interpretado que este ser divino es símbolo de los judíos fieles o “santos del Altísimo”, conviene considerarlo como una clara referencia al Mesías. Jesús a menudo se designaba a Sí mismo como tal y las nubes del cielo aparecen nuevamente relacionadas con la segunda venida de Cristo (Apoc. 1:7). Aquí el Señor Jesús se distingue de Dios el Padre, el Anciano de días, quien dará a Cristo un reino que nunca será destruido (Dan. 2:44).
Los Evangelios
La frase se utiliza 32 veces en Mateo, 14 en Marcos, 26 en Lucas y 12 en Juan, lo que suma un total de 84 menciones en los Evangelios. Si se suman las veces que se menciona en Hechos, Hebreos y Apocalipsis (ver más abajo), el total llega a 88. Es siempre Jesús quien expresa esta frase, salvo cinco excepciones: Juan 12:34; Hech. 7:56; Heb. 2:6; Apoc. 1:13 y 14:14.
En los Evangelios podemos incluir las menciones de la frase “Hijo del Hombre” dentro de tres categorías generales; todas ellas salen de labios de Jesús. Los dichos escatológicos o apocalípticos son aquellos donde Jesús se refiere a Su futuro regreso
sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad (Mar. 8:38; 13:26; Mat. 24:27; 25:31). Este es el uso más frecuente. Estas referencias evocan claramente Dan. 7. Las alusiones a la venida futura aportan varios conceptos esclarecedores: (1) el Hijo del Hombre vendrá en gloria con los ángeles y dará lugar a un juicio final (Mat. 16:27; 25:31; 26:64; Juan 5:27). (2) Esta venida gloriosa será un período de renovación y regeneración. Cristo será entronizado y les dará a Sus apóstoles lugares especiales de honor (Mat. 19:28). (3) Esta llegada será súbita e inesperada, como un relámpago (Mat. 24:27; Luc. 12:40; 17:24). (4) Cuando Cristo venga en gloria reunirá a Sus elegidos (Luc. 21:36; Mar. 13:27). (5) Esta llegada repentina e inesperada (Mat. 10:23; 24:44) dará lugar al período cuando Él se sentará en el trono mesiánico prometido (Mat. 25:31).
Los dichos sobre la pasión o el sufrimiento del “Hijo del Hombre” son aquellos donde Jesús se refiere a Su inminente padecimiento, muerte y resurrección. Los dichos sobre la pasión constituyen el segundo grupo más numeroso. Marcos registra tres ocasiones en que Jesús anticipó claramente el rechazo, la crucifixión y la resurrección del Hijo del Hombre (Mar. 8:31; 9:31; 10:33,34). A los judíos de la época de Jesús les resultaba difícil entenderlo porque la expectativa mesiánica no relacionaba al Hijo del Hombre con sufrimiento y muerte. Jesús sabía que estas predicciones se referían a Él.
En último lugar, hay dichos relacionados con el ministerio presente de Jesús. Estas referencias generalmente reflejan la actitud humilde de Jesús, el Señor glorioso que se humilló para hacerse hombre. Mateo 8:20 muestra que no tuvo un hogar permanente. Su objetivo era buscar y salvar a los perdidos (Luc. 19:10) y dar Su vida en rescate por muchos (Mat. 20:28). Él es quien siembra la semilla del reino de Dios (Mat. 13:37) y, al hacerlo, es malentendido y rechazado (Luc. 7:34). Jesús advirtió que Sus discípulos también podrían ser llamados a sufrir por Él (Luc. 6:22). No obstante, este humilde Hijo del Hombre no es una persona común y corriente. Él afirma que tiene autoridad para perdonar pecados (Mar. 2:10) y asume el señorío sobre el día de reposo (Mat. 12:8).
Otro aspecto del concepto de “Hijo del Hombre” aparece en Juan. Si bien este utiliza el término con moderación, entremezcla de hermosa manera los elementos de los tres primeros Evangelios. El tema de ascenso y descenso del Hijo del Hombre constituye el énfasis principal de Juan. Presenta una constante interacción entre la humillación y la exaltación del Hijo del Hombre. Este que descendió del cielo es el mismo que está ahora sobre la tierra (Juan 3:13). Tenía que ser levantado en una cruz (la humillación máxima) para poder ser exaltado (3:14). Él es el Pan que bajó del cielo pero ascendió nuevamente allí cuando completó Su obra (6:62). Para encontrar la vida verdadera es necesario aceptar la humanidad del Hijo del Hombre (6:53), pero Él también es el Hijo de Dios que vino de lo alto y une el cielo con la tierra (1:51). Aun la traición de Judas (13:32) sirvió para lograr que Jesucristo fuera glorificado. En los Evangelios, y especialmente en Juan, “Hijo del Hombre” significa humanidad y humillación pero también exaltación y gloria.
Resto del Nuevo Testamento
Fuera de los Evangelios, el título “Hijo del Hombre” aparece solo cuatro veces. En Hech. 7:56, Esteban vio al Hijo del Hombre en el cielo a la diestra de Dios, listo para recibirlo después de que lo apedrearan. Hebreos 2:6 cita el Sal. 8, un pasaje que originariamente se refería a la humanidad en general. No obstante, el escritor de Hebreos lo utilizó para atribuir singularidad a Jesús como representante perfecto de la humanidad. Apocalipsis 1:13 y 14:14 siguen la figura literaria de Dan. 7 que presenta al Hijo del Hombre como un Juez exaltado. Es llamativo que el título no aparezca en los escritos de Pablo, pero muchos estudiosos de la Biblia han sugerido que la idea paulina de Cristo como el hombre celestial o segundo Adán puede relacionarse con el concepto de “Hijo del Hombre”. Con toda seguridad, la teología paulina se fundamenta sobre la realidad de la obra expiatoria de Cristo como el Dios/hombre; esto se observa claramente en 1 Cor. 15:3-7.
Conclusión
San Agustín escribió: “El Hijo de Dios se convirtió en Hijo del Hombre para que ustedes que eran hijos de los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios”. Jesús se convirtió en uno de nosotros, aunque no era como nosotros. Solo Jesús es Hijo del Hombre e Hijo de Dios en una misma persona. En Mat.16:13-17, Jesús les preguntó a los discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” Simón Pedro contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA. Foto por Mads Schmidt Rasmussen, en Unsplash
- PERSONAJES DE LA BIBLIA | «HERMANOS DE JESÚS» $ USD
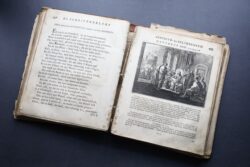 ×
×Por W. J. Fallis
Jesús creció como parte de una familia normal con padres y hermanos.
Los críticos de Jesús de Nazaret los mencionan en Mar. 6:3 como Jacobo, José, Judas y Simón. Sus nombres vuelven a aparecer en el pasaje paralelo de Mat. 13:55. Es probable que sus hermanos hayan estado entre los amigos que se mencionan en Mar. 3:21 que pensaban que Jesús estaba “fuera de sí”.
Diez versículos más adelante, en 3:31, “sus hermanos y su madre” trataron de captar la atención de Jesús mientras Él enseñaba en una casa. Más aún, Juan 7:5 registra que “ni aun sus hermanos creían en él”. No obstante, después de la resurrección cambiaron su manera de pensar y se unieron a los discípulos en momentos de oración (Hech. 1:14).
El Cristo resucitado se le apareció a uno de ellos, Jacobo, y este se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén (Hech. 12:17; 1 Cor. 15:7). Sin embargo, algunos escritos de los primeros siglos hicieron surgir dudas en cuanto a los hermanos a fin de proteger la doctrina de la perpetua virginidad de María.
Uno de ellos, denominado frecuentemente el Evangelio de Jacobo, cuenta la historiade María utilizando mucho material imaginario. Declara que los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior. Esta es la opinión de la Iglesia Ortodoxa Griega. Más tarde, un famoso erudito llamado Jerónimo argumentó que los hermanos de Jesús en realidad eran primos porque sus madres eran María de Cleofas y la hermana de María, la madre de Jesús (Juan 19:25). Este es el punto de vista de la Iglesia Católica Romana, pero los eruditos protestantes prefieren la opinión tradicional de los Evangelios. Jesús nació de la virgen María. Ella y José posteriormente tuvieron cuatro hijos varones de la manera en que los seres humanos lo hacen normalmente.
Artículo extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.